
Se llamaba Jorge y siempre venía a clase con la camiseta manchada de pasta de dientes en el mismo sitio. Me tienta decir que recuerdo dónde era: justo debajo de la barbilla, o a la altura de la tripa, pero estaría mintiendo. Incluso en las grandes historias de amor tenemos lagunas.¿Por qué me fijé en Jorge? Contestaría que me gustaba su disposición metódica para el error, y el talento para la resignación que sin duda estaría cultivando. Porque tengo claro que me gustan más quienes saben resignarse que los que lo ambicionan todo (y luego te hacen pagar su frustración). Pero esa respuesta estaría demasiado contaminada por la mirada adulta que, con lo aprendido por los años y los disgustos, ha ido revisando sus relaciones sentimentales, a la caza de patrones. Me fijé en Jorge por lo que una se fijaba en alguien en clase: porque estaba allí. Jorge estaba allí, de 9.00 a 15.00, cada día, cada año, de septiembre hasta junio (recordemos que de aquellas los meses todavía eran ellos mismos: septiembre aún no era agosto, y junio no se había convertido en julio), y cuando pasas tanto tiempo viendo a alguien al final sería casi una falta de respeto no enamorarte, aunque sea un ratito. De hecho, aunque aún no lo sabíamos, en los años que nos quedaban de compartir colegio e instituto, acabaríamos enamorándonos todos de todos y muchos de unos pocos y en alguna etapa también todos de uno, que en los patios de los colegios es donde empiezan los monopolios.Jorge estaba allí, como yo estaba allí, los dos aburridos y a la vez muertos de miedo. A través de mi amiga Laura, le hice saber que me gustaba (por algún motivo, que da para un relato más largo que este, siempre he tenido yo que manifestar interés primero) y, a través de nuestro amigo común Carlos, él me devolvió el recado. Aquel romance no tenía mucho sentido porque estábamos a finales de mayo, acechaba el verano, y el verano entonces era un reseteo inclemente, un big bang que arrasaba con todo. Según los intereses de cada quien, el verano podía representar la salvación o la devastación. Era la salvación para los que lo habían pasado mal —por suspender, por el divorcio de sus padres, por una amistad rota—, y esperaban que se repartieran cartas nuevas. Era una devastación para los que tuvieran algo entre manos que querían conservar, porque nadie sabía qué traería el nuevo curso (la gente cambiaba tanto en verano, o hacía tanto por ver que había cambiado, que te podía llevar una semana asegurarte de quién era quién). Ese año, yo elegí devastación.Jorge y yo seguimos los cánones del amor a los 11 años: nos decíamos lo mínimo indispensable, de lejos nos mirábamos bastante y hablábamos mucho del otro cuando no estaba delante. De su mano (metafóricamente; ni siquiera nos rozábamos), me sentí lo suficientemente fuerte como para cruzar el océano de tiempo y conseguir, por primera vez en mi vida, que una cosa que venía de junio pudiera llegar viva a septiembre. “¿Quieres que sigamos siendo novios durante el verano?“, le pregunté. ”Creo que sí”, me respondió.Como todos los años, pasé el verano entre los apartamentos de mis abuelas Pascuala y Rita, en La Mata (Torrevieja). A medida que nuestros padres iban llegando, las primas nos amontonábamos en colchones en el salón. Allí jugábamos a las cartas, leíamos las colecciones completas de Los cinco, Los siete y Torres de Malory y nos bañábamos hasta la insolación. Ninguna hablaba de nada que no tuviéramos delante; menos yo, que ese año tenía un novio, o más bien proyecto. Para que las demás me tomaran en serio, una tarde fui a un puesto del mercadillo hippie de la playa y me compré un colgante con un grano de arroz en el que podías poner el nombre que quisieras. “¿Cómo te llamas?”. “Rita”. “¿Pongo Rita?”. “Ponga Jorge”.Si digo que Jorge fue un amor de verano —cosa que no fue— es porque le quise sobre todo en verano, y porque gracias a él la vida me enseñó una de sus más crudas lecciones: que la longitud de los veranos era solo una ilusión, y que no suponían ningún big bang. Que en realidad se podían cruzar porque se parecían menos a tres meses que a veinte días naturales.El primer día de clase superé la vergüenza, y me acerqué: “¿Seguimos siendo novios?”. “Creo que no”, me contestó. Afortunadamente, me había dejado el colgante de arroz olvidado en casa de mi abuela.Rita Maestre es concejala del Ayuntamiento de Madrid, donde es portavoz del grupo municipal Más Madrid.
EL PAÍS recoge cada día en agosto las historias de ‘Amores de Verano’ de una firma invitada.
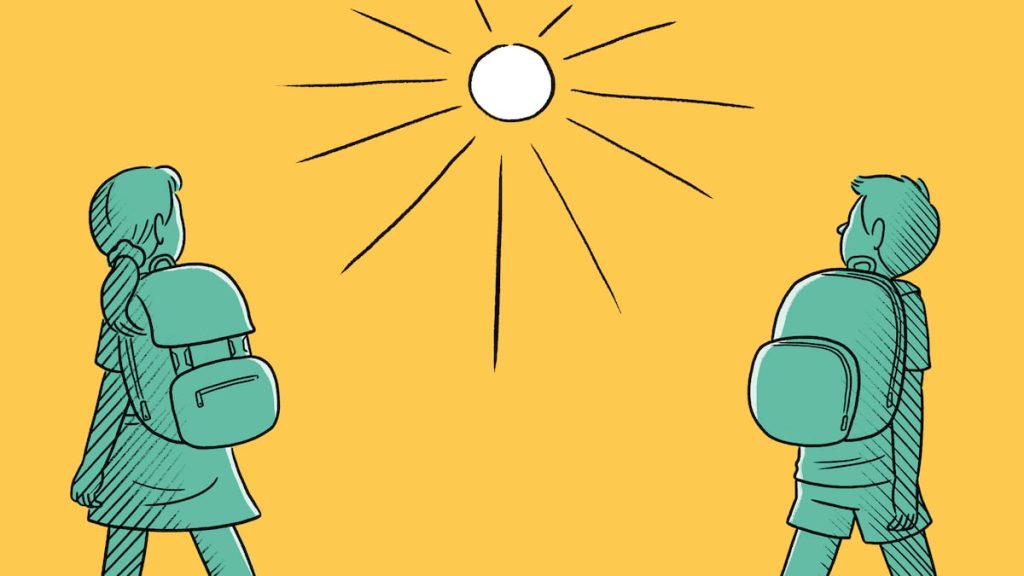
Un amor de verano de… Rita Maestre: ‘Se llamaba Jorge’ | Historias de amor
Shares: